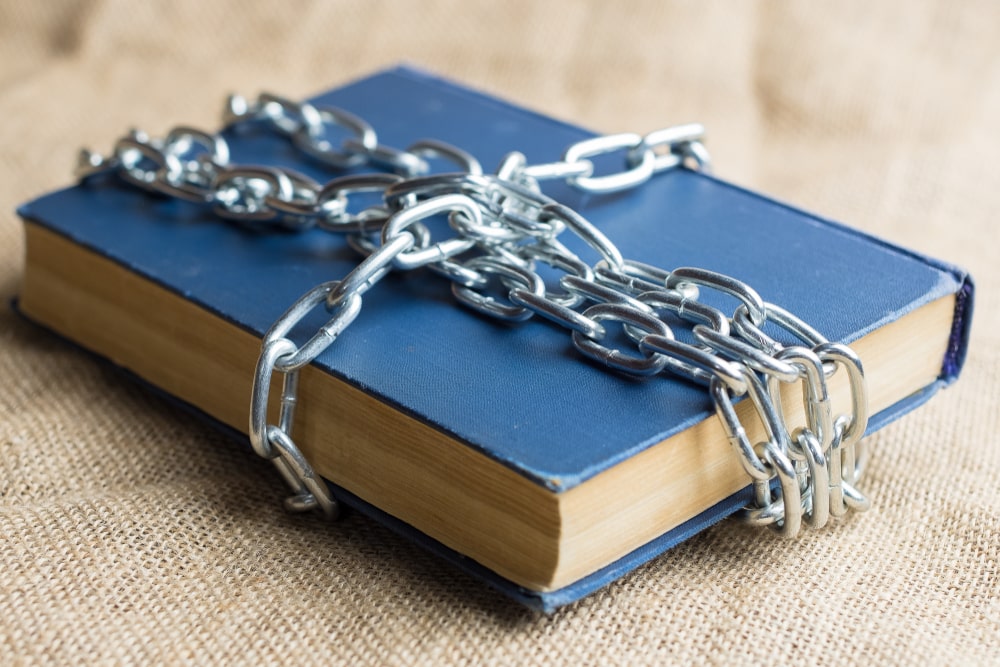Hoy, en el primer domingo de noviembre, en medio del otoño, la más hermosa estación del año a mi parecer, quiero recordarlo con un poema de John Keats, ‘Al otoño’, considerado por la crítica uno de los poemas más sublimes de la literatura inglesa. El poema, una oda escrita por el poeta en 1819 tras un paseo por las afueras de Winchester, es una celebración del otoño visto desde la madurez, no con un sentimiento de melancolía y pérdida, tan del gusto de los poetas románticos, sino de abundancia y fertilidad. Un poema que llama a los sentidos a disfrutar plenamente de esta estación, a su hermosa música, a sus promesas. (Andrea Villarrubia Delgado)
I
Dulce estación de nieblas y abundancia,
íntima del sol que madura todo,
que, tramando con él, bendices dando
sus frutos a la vid junto al alero;
que los árboles vences con manzanas
y llenas en sazón todos los frutos,
que hinchas la calabaza, y la avellana
en su cáscara; que abres más y más
las flores últimas a las abejas
que creen que el buen tiempo no termina
pues Verano
colmó sus lentas celdas.
II
¿Quién no te ve pletórica a menudo?
Quien busque fuera, a veces podrá hallarte
sentada sin cuidado en un granero
con el pelo aventado suavemente,
o la mitad de un surco adormecida
por el efluvio de las amapolas
dejando tu hoz a las mieses y las flores;
y, a veces, como una espigadora alzas
tu cargada cabeza en el riachuelo,
o con paciente mirada, horas y horas,
contemplas del lagar la última sidra.
III
¿Dónde los cantos ya de Primavera?
No importa; tú también tienes tu música:
mientras las nubes, expirando el día,
florecen y sonrojan los rastrojos;
en coro los mosquitos se lamentan
meciéndose en los sauces junto al río
según se levante o no leve brisa;
y balan los corderos en el monte,
canta el grillo en el seto, en una huerta
dulce silba el petirrojo, y gorjean
bandos de golondrinas en el cielo.