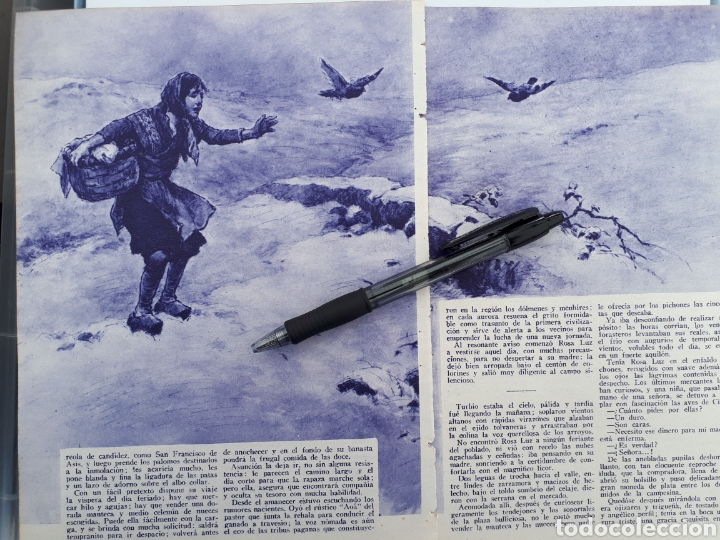Misteriosas escrituras desvelan nuestra historia: los surcos de las arrugas, las cicatrices, el subrayado de las ojeras…
He aprendido a leer por segunda vez. A través de los ojos de mi hijo, he revivido aquel asombro ante el misterio intacto de las letras, el esfuerzo del desciframiento, la tarea lenta y balbuciente de ordeñarles su sentido a las palabras. Mis labios han vuelto a silabear mientras su lengua iba desenmarañando los sonidos ocultos en los signos. No es tarea fácil arrebatar las páginas al silencio. De niña no fui consciente, pero ahora me ha fascinado la operación tan extraña, sinestésica y mestiza que implica enseñar a los ojos a escuchar.
Un texto es la partitura del lenguaje; las palabras, aire escrito. Ahora mismo, con tu mirada, tú extraes música callada de estos párrafos. El alfabeto es un hermoso invento para conservar la huella del pensamiento, también para comunicarnos a distancia. Pero no es la única forma de hacer viajar los mensajes. Nuestros antepasados encontraron otros modos de atravesar el horizonte con sus frases. Así idearon el lenguaje de humo o el idioma rítmico de los tambores. En La Orestíada, Esquilo describe cómo Agamenón envía noticias desde Troya a Grecia a través de una hilera de hogueras que los vigías van encendiendo sucesivamente desde sus puestos de guardia, de torre en torre y de montaña en montaña, como un telégrafo de fuego. Los incas transmitían relatos y órdenes mediante nudos en sus quipus, hablándose con el grosor de los flecos, los colores y las ataduras. Desde siempre nos apasionan las tramas, la urdimbre y el desenlace de los relatos.
Recientemente el escritor Juan Camilo Rincón me descubrió un asombroso método de comunicación creado por las esclavas colombianas. Tras una rebelión y largas luchas, el gobernador de Cartagena de Indias reconoció la libertad de San Basilio de Palenque. Surgieron rutas secretas para huir a esa ciudad, donde, tras una peligrosa aventura, esperaba el fin de la servidumbre. Aquellas mujeres negras inventaron un código para memorizar el itinerario: trenzaban el cabello en forma de mapa. En ese entramado de peinados que delineaba los pasos y las vías, sus cabezas portaban, sin que nadie lo sospechase, el sueño de una fuga, la cartografía de una nueva vida.
A lo largo de milenios hemos sido capaces de escribir con humo, cuerdas, pelo; incluso —sorprendentemente— con los ojos. Utilizando secuencias de puntos y rayas, Samuel Morse creó hace casi dos siglos un sistema eléctrico para desafiar largas distancias. Como sus señales son tan sencillas —cortas y largas—, el código morse se puede utilizar también con sonidos, luces o gestos intermitentes. En 1966 un piloto norteamericano prisionero de guerra en Vietnam fue obligado a grabar una entrevista televisada. Mientras recitaba frente a la cámara el discurso dictado por sus captores, parpadeó en morse la palabra “tortura”. En una inesperada pirueta comunicativa, su rostro fue capaz de lanzar dos mensajes al mismo tiempo y así consiguió narrar todas las caras de su historia.
Somos seres entrelazados, fabricamos tapices de palabras, nos anudan los hilos del lenguaje. Desde que nacemos enviamos señales con las manos, el arco de las cejas, los titubeos. Por eso, cuando alguien se muestra transparente, cuando su mirada y su gesto reflejan con claridad lo que siente, decimos que es un libro abierto. Misteriosas escrituras desvelan nuestra historia: los surcos de las arrugas y las incisiones del tiempo, como los anillos de los árboles; las cicatrices; la caligrafía de la maternidad; las ilustraciones de los tatuajes; el subrayado de las ojeras; los borrones de las moraduras. En la película The Pillow Book, de Peter Greenaway, una joven escritora recibe una carta de un editor reprochándole que sus versos no valen ni el papel en el que están escritos. A partir de entonces, ella redacta sus poemas con exquisita habilidad en la piel de sus amantes, creando libros carnales que le granjean un enorme éxito. Miro a mi hijo enfrascado en su lectura y trato de leer sus manos aferradas al libro, sus ojos caminando por las líneas, sus labios dibujando sílabas en el aire. Nuestros cuerpos son página, atlas y partitura: narran lo que no está escrito.