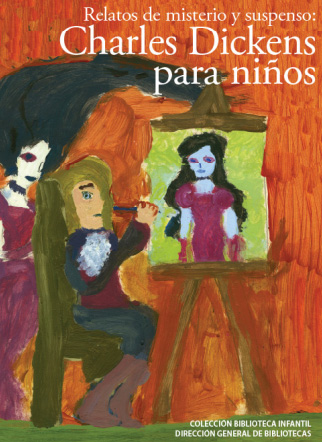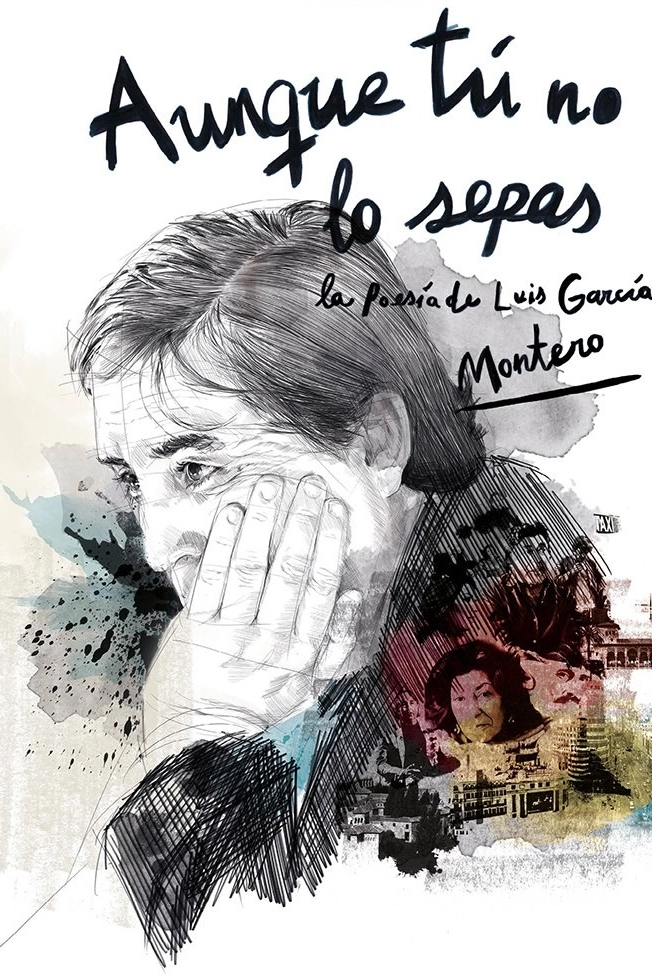Leo siempre con gran placer los textos que dialogan delicadamente con otros textos a través del tiempo. Esta semana he sentido ese deleite leyendo un cuento de la escritora Irene Reyes-Noguerol titulado ‘Oír el mar’, perteneciente a su asombroso libro de relatos ‘Alcaravea’, que desde aquí recomiendo vivamente. Ese cuento es una recreación de uno de los poemas de José Hierro que más me conmueven, el titulado ‘Lope. La Noche. Marta’. Un poema de amor en el que Lope de Vega, ya en la senectud, dialoga con la Noche sobre el amor que siente por Marta de Nevares, su gran pasión, ya demente. Esa declaración de amor irradia una profunda tristeza ante la pérdida de la conciencia de Marta y de su cercana muerte. El cuento de Irene Reyes-Noguerol me ha traído a la memoria el poema de José Hierro, al que se lo escuché leer con una emoción que no he olvidado, y he querido hoy compartirlo. (Andrea Villarrubia Delgado)
LOPE. LA NOCHE. MARTA
He abierto la ventana. Entra sin hacer ruido
(afuera deja sus constelaciones).
«Buenas noches, Noche».
Pasa las páginas de sombra
en las que todo está ya escrito.
Viene a pedirme cuentas.
«Salí al rayar el alba ―digo―.
Lamía el sol las paredes leprosas.
Olía a vino, a miel, a jara»
(Deslumbrada por tanta claridad
ha entornado los ojos).
La llevan mis palabras por calles, ascuas, no lo sé:
oye la plata de las campanadas.
Ante la puerta de la iglesia
me callo, me detengo ―entraría conmigo
si yo no me callase, si no me detuviera―;
yo sé bien lo que quiere la Noche;
lo de todas las noches;
si no, por qué habría venido.
Ya mi memoria no es lo que era. En la misa del alba
no dije Agnus Dei qui tollis pecata mundi,
sino que dije Marta Dei (ella también es cordero de Dios
que quita mis pecados del mundo).
La noche no podría comprenderlo,
y qué decirle, y cómo, para que lo entendiese.
No me pregunta nada la Noche,
no me pregunta nada. Ella lo sabe todo
antes que yo lo diga, antes que yo lo sepa.
Ella ha oído esos versos
que se escupen de boca en boca, versos
de un malaleche del Andalucía
―al que otro malaleche de solar montañés
llamara «capellán del rey de bastos»―
en los que se hace mofa de mí y de Marta,
amor mío, resumen de todos mis amores:
Dicho me han por una carta
que es tu cómica persona
sobre los manteles, mona
y entre las sábanas, Marta.
qué sabrá ese tahúr, ese amargado
lo que es amor.
La Noche trae entre los pliegues de su toga
un polvillo de música, como el del ala de la mariposa.
Una música hilada en la vihuela
del maestro del danzar, nuestro vecino.
En la cocina la estará escuchando Marta;
danzará, mientras barre el suelo que no ve,
manchado de ceniza, de aroma, de trigo candeal,
de jazmines, de estrellas, de papeles rompidos.
Danza y barre Marta.
Pido a la Noche que se vaya. Hasta mañana, Noche.
Déjame que descanse. Cuando amanezca regaré el jardín,
saldré después a decir misa.
―Deus meus, Deus meus, quare tristis est amina mea―
luego volveré a casa, terminaré una epístola en tercetos,
escribiré unas hojas
de la comedia que encargaron unos representantes.
Que las cosas no marchan bien en el teatro,
y uno no puede dormirse en los laureles.
Hasta mañana, Noche.
Tengo que dar la cena a Marta,
asearla, peinarla (ella no vive ya en el mundo nuestro),
cuidar que no alborote mis papeles,
que no apuñale las paredes con mis plumas
―mis bien cortadas plumas―,
tengo que confesarla. «Padre, vivo en pecado»
(no sabe que el pecado es de los dos),
y dirá luego: «Lope, quiero morirme»
(y qué sucedería si yo muriese antes que ella).
Ego te absolvo.
Y luego, sosegada, le contaré, para dormirla,
aventuras de olas, de galeones, de arcabuces, de rumbos marinos,
de lugares vividos y soñados: de lo que fue
y que no fue y que pudo ser mi vida.
Abre tus ojos verdes, Marta, que quiero oír el mar.
JOSÉ HIERRO