Dios no creó al niño y a la niña, creó al hombre y a la mujer. Los niños nacieron fuera del paraíso, después del Edén.
Nadie sabía lo que eran. Hasta que les contaron cuentos.
Garras, colmillos, plumas, hechizos.
Y pidieron más.
Más hechizos, más plumas, más colmillos, más garras.
Primero fueron los ritos. Luego los arrullos. Los hombres y mujeres inéditos enseñaban a leer a los pequeños hombres, a las pequeñas mujeres, la nubosidad en el cielo, el crujido de un árbol, las huellas de un tigre, los dibujos sobre una piedra. Leer para sobrevivir.
Y la existencia siguió sórdida, brutal, breve, dice Robert Darnton. Pero al contar historias fuimos contando una infancia e inventamos al niño, según Daniel Goldin.
Inventamos a la niña y al niño lectores.
Hoy seguimos construyendo esa relación de lectura, un bautizo interminable de Macondo que admite errores, correcciones, cambios de nombres. Buscamos explicaciones, evaluamos hábitos y leemos más.
Lecturas y lectores. Mis lecturas, mis lectores. Lo que leo, lo que me lee. Mi sentido y el que me dan los otros.
Leer como verbo que conjuga otros verbos: organiza, describe, cohesiona, recuerda, enamora, construye infancias, “construye vidas”, afirma Michèle Petit; nos hace viajar, en el sentido que apuntaba Michel de Certeau, circular por las tierras de otra gente, cazar en los campos que no hemos escrito. Y recuerda Goldin que no acabamos nunca de aprender a leer, de transferir las prácticas de lectura y escritura, y adaptarlas a la época.
Pienso en los antropólogos y pensadores Edgar Morin, Lorite Mena, Leroi-Gourhan, en su concepción de la falta de realización final o desespecialización. Somos seres inacabados que necesitamos de la tecnología. De la lectura. Lo que hace que el cerebro humano dote de sentido y significado todas las experiencias que vive, que por sí solas no serían nada para nosotros. Falla básica.
Así: leo y transformo. Leo y me completo. Leo y reinvento al niño y a la niña que Dios olvidó.
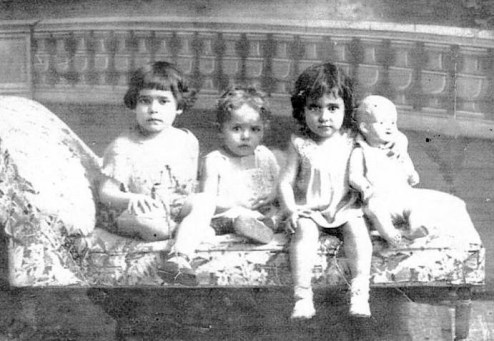


No hay comentarios:
Publicar un comentario