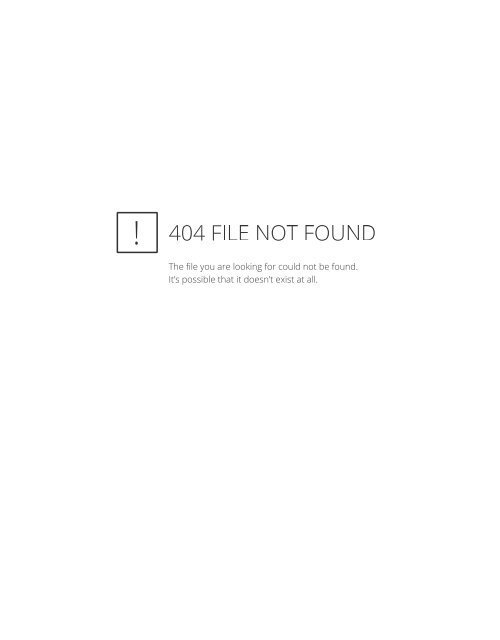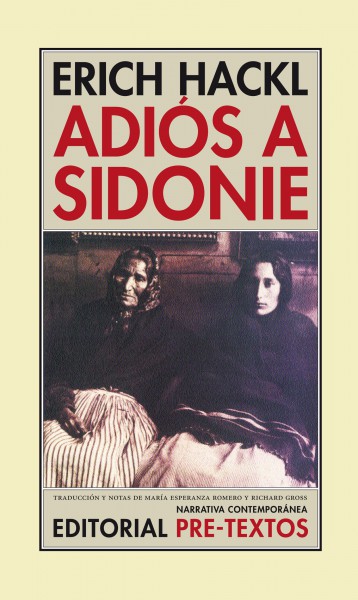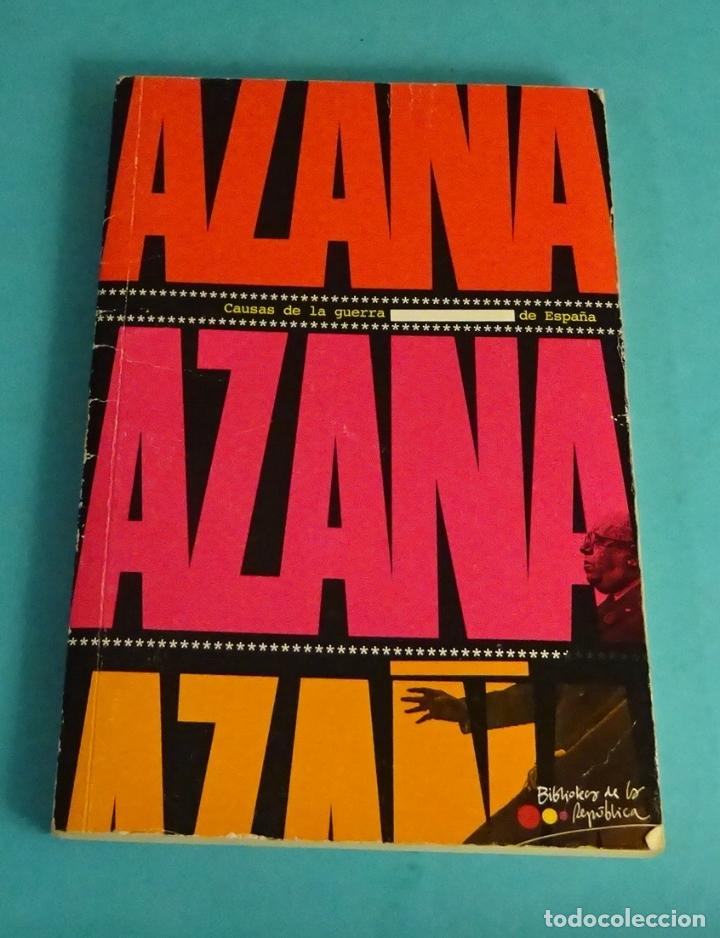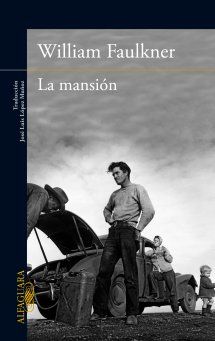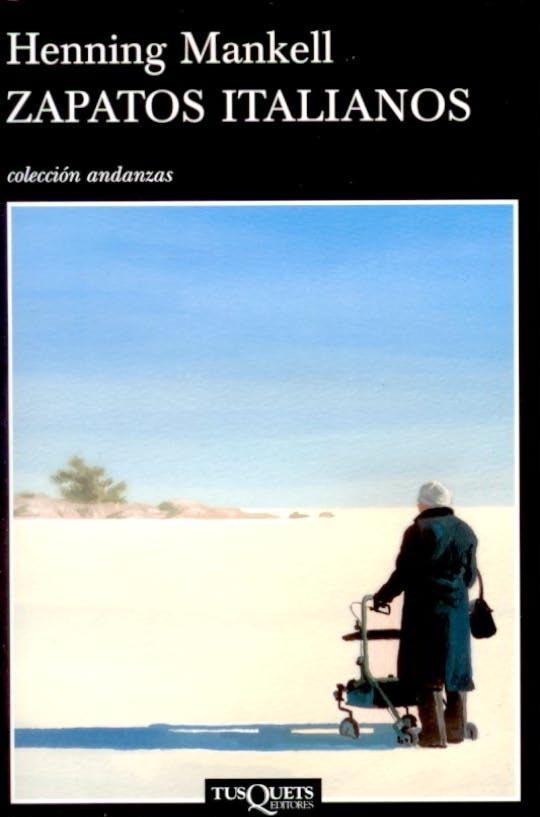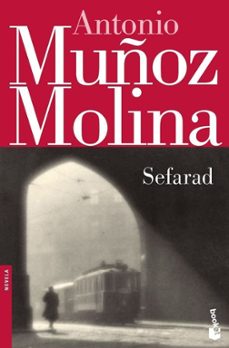... A juzgar por lo que me ha contado la gente que ha podido tener acceso a la lectura en un momento de su vida, un libro, una biblioteca, ayudan sobre todo a crear un espacio, y más aún, allí donde ningún margen de maniobra, ningún territorio personal parece ser permitido. Si hay mediadores que saben bregar para que los libros produzcan menos miedo, si saben lanzar un puente que vincule una biblioteca con un barrio, con un pueblo, los niños, los adolescentes, los adultos querrán agarrarse a alguna cosa. A palabras que uno les diga, a trozos de saber, a una historia que se les lea, o que van a descubrir por ellos mismos, si no les cuesta demasiado trabajo descifrarla. Y esto abrirá un espacio donde las relaciones serán menos salvajes como mitigadas, mediatizadas por la presencia de estos objetos culturales. En contextos violentos, una parte de ellos ya no será rehén, una parte de ellos escapará a la ley del lugar, a los conflictos cotidianos. Como para Rosalie: «La biblioteca, los libros, eran la mayor felicidad, el descubrimiento de que había otro lugar, un mundo, allá lejos, en el que podría vivir. En ocasiones hubo dinero en la casa, pero el mundo no existía. Lo más lejos que llegábamos era a la casa de mi abuelita, en vacaciones, en los límites del municipio. Sin la biblioteca me habría vuelto loca, con mi padre gritando, haciendo sufrir a mi madre. La biblioteca me permitía respirar; me salvó la vida».
Es como un espacio para tomar un nuevo aire, para reconstruirse, para rehacerse. Allí se perfila otra representación de sí mismo. Pero no es únicamente un escape o un lote de consolación para aquellas y aquellos que se sienten encerrados. Para cada uno de nosotros, este espacio creado por la lectura se aproxima a lo que los psicoanalistas llaman, según Winnicott, el área transicional, esa zona tranquila, sin conflictos, que se inaugura entre el niño y su madre, si el niño se siente en confianza; ese área de juego en la que el pequeño ser humano inicia su emancipación, comienza a construirse como sujeto, apropiándose de algo que su madre le propone –un objeto, una cancioncita, una historia. El objeto, el relato, la cancioncita, simbolizan la unión de los seres que en adelante estarán diferenciados, restablecen una especie de continuidad, permiten sobrellevar la angustia de separación. Fortalecido con la historia o la cancioncita incorporada, el niño puede alejarse un poco, comenzar a trazar su propio camino, a percibirse como separado, diferente, capaz de crear un pensamiento independiente. Puede elaborar su capacidad de estar solo en presencia del adulto, construir el espacio del secreto: algo se les va de las manos a los adultos, con estos primeros trazos de una interioridad, de una subjetividad; de una capacidad para simbolizar y entrar en relación con los otros, más allá de la unión primera, más allá de los brazos maternos.
Ahora bien, las experiencias culturales no son sino una extensión de estas primeras experiencias de juegos, de vida creadora, de emancipación. Y durante toda la vida, pueden ser vías privilegiadas para hacernos recuperar, tanto ese espacio apacible como la experiencia del niño que, a partir de ese espacio tranquilo, protector, estético, entre su madre y él, se rehace y se vuelve autónomo.