Había una vez veinticinco soldaditos de plomo, todos hermanos, porque habían nacido de una vieja cuchara de plomo. Llevaban el fusil al hombro, la cabeza erguida, y el uniforme, rojo y azul, les sentaba a todos bastante bien. La primera frase que oyeron en este mundo, cuando levantaron la tapadera de la caja donde estaban metidos, fue:
— ¡Soldaditos de plomo!
El grito lo había lanzado un niño, que aplaudía con toda su fuerza. Se los habían regalado por ser su cumpleaños, e inmediatamente se puso a alinearlos sobre la mesa.
Todos los soldados se parecían entre sí. Solo uno de ellos era diferente a los demás, porque carecía de una pierna. Al hacerlos, se había acabado el plomo, y el último quedó cojo. Se sostenía perfectamente sobre su única pierna, lo mismo que los otros sobre las dos, y es precisamente de él de quien vamos a contar su maravillosa historia.
En la mesa donde estaban alineados los soldaditos había otros muchos juguetes, pero lo que más llamaba la atención era un espléndido castillo de cartón. Por las ventanas podían verse los salones. En la parte de afuera, unos arbolitos rodeaban un espejo, que representaba el lago, en donde nadaban y se reflejaban bellos cisnes de cera. En conjunto era una maravilla; pero lo más hermoso de todo era una damisela que estaba en pie en la puerta del castillo. Era también de cartón; pero llevaba puesto un traje de blanco lino y una cinta azul en torno a su cuello, en mitad del cual se destacaba una brillante lentejuela, tan grande como su cara. La damisela tenía los dos brazos hacia arriba, porque era bailarina, y elevaba tanto una de sus piernas que el soldadito de plomo no podía verla y creyó que era coja, como él.
“Esta damisela sería una esposa muy a propósito para mí—se dijo—. Pero debe de ser de alta alcurnia, porque vive en un castillo, mientras que yo no tengo más que una caja de cartón, que nos pertenece a veinticinco, y ese no es un buen lugar para una dama. De todas formas, es necesario que haga amistad con ella.”
Y se tendió cuan largo era tras la caja de rapé. Desde allí podía mirar a la delicada damita, que continuaba sobre una pierna, sin perder el equilibrio.
Cuando avanzó la noche, los otros soldaditos de plomo se metieron en la caja, y los habitantes de la casa se fueron a dormir. Entonces, los juguetes se pusieron a jugar; es decir, a recibir visitas, a pelearse y a bailar. Los soldados de plomo hacían mucho luido en la caja, porque querían divertirse también; pero no podían levantar la tapa. El cascanueces empezó a hacer cabriolas, y los trozos de tiza se divertían pintando tonterías en la pizarra. El jolgorio fue tal, que el canario se despertó y se puso a cantar, pero lo hacía en verso. Los dos únicos juguetes que no participaron de la algarabía fueron el soldadito de plomo y la bailarina. Ella permanecía erguida sobre la punta del pie, con los dos brazos al aire, y él no estaba menos firme sobre su única pierna, y ni un solo instante apartó los ojos de la damisela.
Cuando el reloj dio las doce campanadas de la medianoche, ¡clac!, se abrió la tapadera de la caja de rapé. No contenía ni una mota de tabaco, sino un muñequito negro: era un juguete de broma.
—Soldadito de plomo —dijo el muñequito—, ¿quieres apartar los ojos de la bailarina?
Pero el soldadito hizo como que no le había oído.
—Bueno, espera a mañana y ya verás —añadió el muñequito.
Cuando llegó el día siguiente y se presentaron los niños, el soldadito de plomo fue colocado en la ventana, y ya fuese el muñequito o la corriente de aire, el caso es que la ventana se abrió de repente, y el soldadito cayó de cabeza desde la altura de un tercer piso. Fue un viaje terriblemente rápido. Quedó clavado en el suelo, con la pierna para arriba y con la bayoneta metida entre dos adoquines.
La criada y el niño bajaron precipitadamente a buscarlo. Ya abajo, estuvieron a punto de aplastarlo; pero no le encontraron. Si el soldadito hubiera gritado: “¡Estoy aquí!”, lo hubieran visto. Pero él no creyó conveniente gritar, porque estaba de uniforme.
Empezó a llover torrencialmente, lo que fue un serio contratiempo. Cuando cesó la lluvia se acercaron dos chicuelos de la calle.
—¡Mira! —exclamó uno—. Es un soldadito de plomo. Vamos a hacer que navegue.
Los pilluelos hicieron un barco con un periódico, colocaron al soldadito en el centro y lo echaron en el arroyuelo. Los dos pilletes corrían al lado del barco y aplaudían frenéticos. ¡Dios santo, qué olas tenía el arroyuelo y qué corriente! Es verdad que había llovido a cántaros. El barquito de papel se balanceaba: subía, bajaba y, a veces, viraba con tanta rapidez, que el soldadito sentía palpitar su corazón. Pero continuaba firme. Compuso su aspecto y miró hacia adelante, fusil al hombro.
De repente, el barquichuelo penetró en un túnel tan oscuro, que le recordaba su caja de cartón.
“¿Adonde iré a parar? —se preguntó—. Esto es cosa del muñequito guasón. Si al menos estuviese la damisela conmigo, no me importaría nada estar a oscuras.”
En ese instante se presentó una enorme rata que vivía bajo el túnel del arroyuelo.
—¿Tienes pasaporte? —le preguntó la rata—. ¡Enséñame tu pasaporte!
El soldadito de plomo no respondió y apretó aún con más fuerza su fusil. El barco pasó rápidamente, y la rata lo persiguió. ¡Ay, cómo rechinaba los dientes y gritaba pidiendo ayuda!
—¡Detenedlo! ¡Detenedlo! ¡No ha pagado aduana! ¡No ha enseñado el pasaporte!
Pero la corriente era cada vez más fuerte, y el soldadito de plomo podía percibir ya la luz delante de él, en el lugar en donde acababa el túnel; solo oyó un espantoso ruido, capaz de poner los pelos de punta al más valiente. Y no era para menos, porque en el lugar donde terminaba el túnel, el riachuelo se dirigía derecho hacia un gran canal. Era tan peligroso para el soldadito de piorno como para nosotros enfrentarnos con una cascada.
Se encontraba tan cerca ya, que no pudo detenerse, y el barco se precipitó en el canal. El pobre soldadito de plomo se mantuvo tan erguido como le fue posible, y nadie podía haber dicho que hubiese tenido miedo. El barco dio dos o tres vueltas y se llenó de agua hasta los bordes. Era inminente el naufragio. El soldadito de plomo estaba con el agua al cuello, y el barquito se hundía cada vez más. El papel se deshacía. El agua ocultó la cabeza del muñeco…, y pensó en la linda bailarina, a la que no vería más. A los oídos del soldadito llegó la canción :
¡Peligro, peligro, soldado!
¡Vas a morir!…
Al fin, se deshizo la nave de papel, y el soldado se hundió. Y un gran pez se lo tragó.
¡Vaya oscuridad que había allá adentro! Era aún peor que el túnel y, además, mucho más estrecho. Pero el soldadito de plomo era inconmovible. Durante todo el trayecto permaneció con su fusil al hombro.
El pez se agitó, moviéndose de una forma desordenada. Terminó por quedarse inmóvil, y al cabo, el soldadito se vio atravesado por un haz de luz que parecía un relámpago. Una vez más vio la claridad. Alguien gritaba:
— ¡Un soldadito de plomo!
Al pez lo habían pescado, llevado al mercado, vendido y transportado a la cocina, donde la doméstica lo había abierto con un cuchillo. Cogió entre sus dedos al soldadito y lo llevó al salón, donde todo el mundo se afanaba por ver a un hombre tan notable, que había viajado dentro del estómago de un pescado. Pero el soldadito no estaba orgulloso de ello. Lo colocaron sobre la mesa, y…, ¡hay que ver lo que ocurre en este mundo!…, estaba de nuevo en el mismo salón de donde había caído a la calle, y vio a los mismos niños, y los mismos juguetes estaban sobre la mesa. Volvió a contemplar el magnífico castillo con la gentil bailarina. Aún estaba sobre la punta del pie y permanecía tan firme como él. El soldadito de plomo se impresionó tanto, que estuvo a punto de llorar; pero esto no era adecuado. La miró, y ella le devolvió la mirada; pero no se dijeron nada.
De repente, uno de los niños cogió al soldadito y lo arrojó a la estufa, sin que hubiera motivo para ello. Era otra trastada del muñequito de la caja de rapé, seguramente.
El soldadito sintió un calor enorme, pero no sabía si era a causa del fuego o del amor. Habían desaparecido sus colores, pero nadie podía decir si era a causa del viaje que había hecho o por el dolor. Miró a la bailarina, ella le miró, y el soldadito sintió que se fundía; pero permaneció inconmovible, fusil al hombro. Entonces se abrió una puerta, y el aire se apoderó de la bailarina, que voló como una sílfide hacia la estufa y cayó al lado del soldadito. Las llamas prendieron en ella y desapareció. Después, el soldadito quedó hecho una pasta, y a la mañana siguiente, cuando la criada quitó las cenizas, se encontró un corazoncito de plomo. De la bailarina solo quedaba la lentejuela, negra como el carbón.
1838.













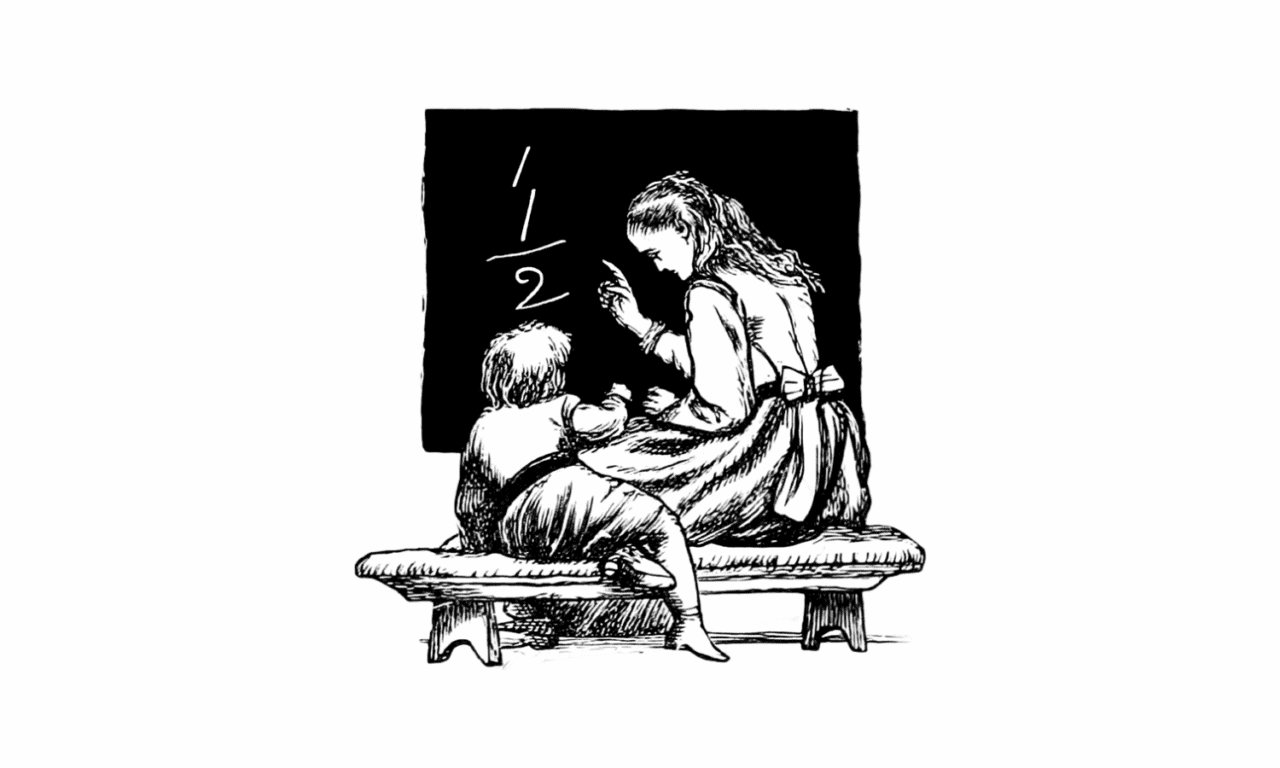


:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/FP6GEYDY4FHAVB5R6DLD42ABNA.png)








