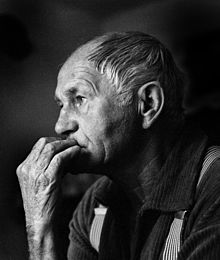|
| La escritora Marguerite Duras |
-"No es posible crecer en la intolerancia. El educador coherentemente progresista sabe que estar demasiado seguro de sus certezas puede conducirlo a considerar que fuera de ellas no hay salvación. El intolerante es autoritario y mesiánico. Por eso mismo en nada ayuda al desarrollo de la democracia." (Paulo Freire). - "Las razones no se transmiten, se engendran, por cooperación, en el diálogo." (Antonio Machado). - “La ética no se dice, la ética se muestra”. (Wittgenstein)
Páginas
domingo, 14 de diciembre de 2025
"El eterno retorno de Marguerite Duras, la escritora que rompió las reglas, no renunció al placer y siguió su instinto". Cristina Ros, elDiario.es
sábado, 13 de diciembre de 2025
"EL CENTINELA". Un cuento de Arthur C. Clarke
viernes, 12 de diciembre de 2025
"DE SENECTUTE". Un poema de Irene Sánchez Carrión seleccionado y comentado por Andrea Villarrubia Delgado
El título del poema de este primer domingo de diciembre alude a uno de los tratados más relevantes de Marco Tulio Cicerón, ‘De senectute’, una reflexión sobre la edad última de la vida. Su autora, Irene Sánchez Carrión, lo incluyó en el libro ‘Ningún mensaje nuevo’, que obtuvo el XII Premio Internacional de Poesía ‘Antonio Machado en Baeza’. La poeta retoma el título de Cicerón y lo aplica a sus recuerdos de infancia, cuando veía absorta a las mujeres viejas peinar sus trenzas en un moño. Es una mirada delicada hacia una ceremonia a la que día tras día se entregaban tantas mujeres mientras alentaban el curso de las conversaciones. Mujeres enlutadas, viejas antes de tiempo, recluidas, ajenas a cualquier mundanidad. Una vejez, sin embargo, que no renunciaba al acicalamiento y la prestancia. (Andrea Villarrubia Delgado)
DE SENECTUTE
Cuando yo era muy niña
las viejas se peinaban como diosas.
Me gustaba acercarme
y contemplar el sencillo ritual de cada día:
las viejas, sentadas a la puerta,
esperaban tranquilas a sus hijas
que llegaban alegres, bulliciosas,
a deshacer el moño del día anterior.
Con la mirada absorta de la infancia,
observaba caer los escasos cabellos
sobre los hombros secos y la espalda abatida.
Las viejas elevaban hacia el cielo su rostro
con los ojos cerrados
y no podía yo quitar mis ojos
de la piel transparente de sus sienes,
de la azulada red de duras venas,
de los largos mechones apagados.
Así avanzaba otro día,
se tejían las trenzas con esmero,
se trataban asuntos de mujeres,
a veces susurrados,
a veces relatados con viveza,
mientras peinas y horquillas
flotaban en la blanca palangana.
Cuando yo era muy niña
las viejas iban siempre de negro
y vivían cara al sol
en silencio y con los ojos cerrados,
y se peinaban
como si fueran diosas.
Pero aquel elegante recogido
que tanto me gustaba
acababa cubierto por un pañuelo negro,
un día más, oculto.
un día más, perfecto.
miércoles, 10 de diciembre de 2025
"AMA, Y AMA Y ENSANCHA EL ALMA". De Extremoduro por un coro de niños del CEIP La Latina
AMA, Y AMA Y ENSANCHA EL ALMA
Quisiera que mi voz fuera tan fuerte
Que a veces retumbara las montañas
Y escucharais, la mente social-adormecida
Las palabras de amor de mi garganta
Ama
Ama, Chu
Ama
Y ensancha el alma
Quisiera que mi voz fuera tan fuerte
Que a veces retumbara las montañas
Y escucharais, las mentes social-adormecidas
Las palabras de amor de mi garganta
Los brazos, la mente; y repartíos
Que solo os enseñaron el odio y la avaricia
Yo quiero que todos, como hermanos
Repartamos amores, lágrimas y sonrisas
De pequeño me impusieron las costumbres
Me educaron para hombre adinerado
Pero ahora prefiero ser un indio
Que un importante abogado
Hay que dejar el camino social alquitranado
Porque en él se nos quedan pegadas las pezuñas
Hay que volar libre al sol y al viento
Repartiendo el amor que tengas dentro
Hay que dejar el camino social alquitranado
Porque en él se nos quedan pegadas las pezuñas
Hay que volar libre al sol y al viento
Repartiendo el amor que tengas dentro
Hay que dejar el camino social alquitranado
Porque en él se nos quedan pegadas las pezuñas
Hay que volar libre al sol y al viento
Repartiendo el amor que llevas dentro
Hasta siempre
Déjame llegue la primavera
Y así me paso la vida entera.
lunes, 8 de diciembre de 2025
Bellezas asustadas. Un cuento de Bohumil Hrabal,
domingo, 7 de diciembre de 2025
"CARTA AL AÑO 2176". Un poema del poeta bosnio Izet Sarajlic
¿Todavía escucháis a Mendelssohn?
¿Todavía recogéis margaritas?
¿Todavía celebráis los cumpleaños de los niños ?
¿Todavía ponéis nombres de poetas a las calles?
Y a mí, en los años setenta de dos siglos atrás, me aseguraban que los tiempo de la poesía habían pasado, al igual que el juego de las prendas, o leer las estrellas o los bailes en casa de los Rostov.
¡Y yo, tonto casi lo creí!
sábado, 6 de diciembre de 2025
Victoria Camps: “La IA nos ayuda, pero también limita nuestra libertad". Lola Delgado, Theconveration.com
viernes, 5 de diciembre de 2025
"ENCENDER UNA HOGUERA". Un espeluznante cuento de Jack London
jueves, 4 de diciembre de 2025
"PENÉLOPE". Un poema de Antonio Rivero Taravillo seleccionado y comentado por Andrea Villarrubia Delgado
Un invierno en otoño’ es el título del último libro que publicó el poeta Antonio Rivero Taravillo unos meses antes de morir. Con él obtuvo el XXV Premio de Poesía ‘Paul Beckett’ y ha sido publicado por la editorial BajAmar en 2025. Poeta, traductor y ensayista, Antonio Rivero hace de la experiencia de la enfermedad y la amenaza de la muerte una obra poética. No es fácil, ni es grato. La poesía, sin embargo, le permite hablar, lo cual es ya un alivio, una forma de celebrar la vida que se apaga. He elegido el poema titulado ‘Penélope’, uno de los últimos del libro y en él, ante la sombra de la muerte, rescata el mito homérico y con gran ternura dirige sus ojos a su esposa, consolándola y, a diferencia de Ulises, animándola al amor, a la esperanza. (Andrea Villarrubia Delgado
PENÉLOPE
Si falto (que lo haré)… Cuando yo falte…
Cuando yo falte, muchos rondarán
tus caminos, esposa. Pretendientes
llenarán toda Ítaca de lánguidas
miradas y guiños y piropos
buscando acceso a tu belleza triste.
Los comprendo, también yo haría lo mismo.
También yo hice lo mismo
por alcanzarte.
Haz lo que quieras, no destejas
y tejas aquel manto de la historia:
no mataré a ninguno, muerto ya.
Te esperaré
-tuya será la larga travesía-,
besando tu recuerdo que me turba,
en el Hades de sombra y de ausencia.
miércoles, 3 de diciembre de 2025
"EL ASCENSO EDUCATIVO DEL SUR DE EEUU: CUATRO LECCIONES PARA ESPAÑA". Lucas Gortazar, País
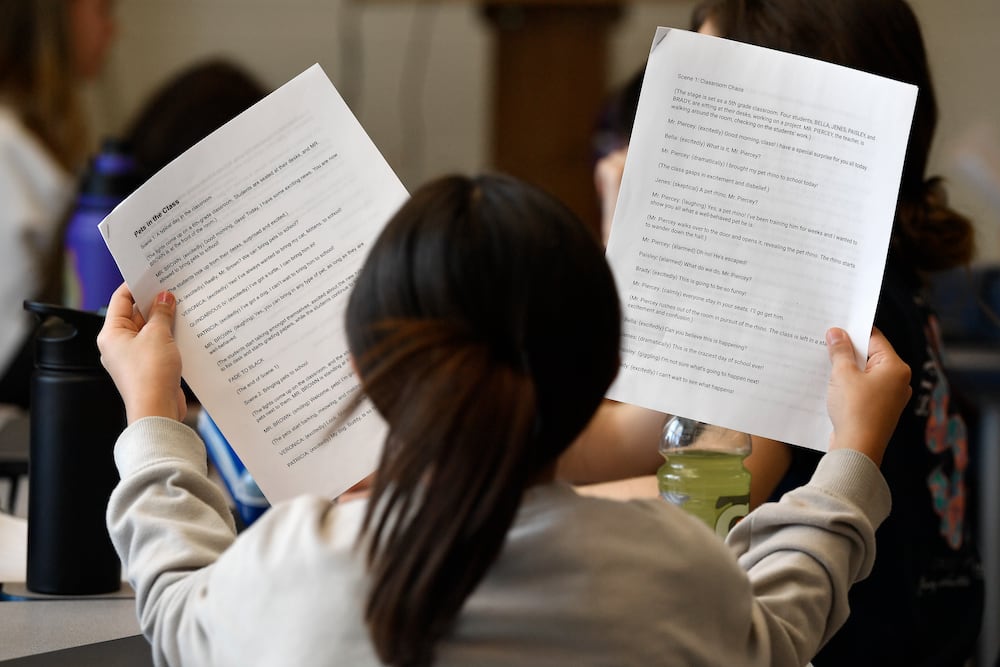 |
| Una clase en EE UU |
lunes, 1 de diciembre de 2025
"BRUJA". Un cuento de Julio Cortázar
domingo, 30 de noviembre de 2025
"CANTO". Un poema de Silvina Ocampo
Ni el tono de mi voz, ni mis ausentes manos,
ni mis brazos lejanos.
Todo lo he recibido. Ah, nada, nada es mío.
Soy como los reflejos de un lago tenebroso
o el eco de las voces en el fondo de un pozo
azul cuando ha llovido.
Todo lo he recibido:
como el agua o el cristal
que se transforma en cualquier cosa,
en humo, en espiral,
en edificio, en pez, en piedra, en rosa.
Son distintas de mí, tan diferente,
como algunas personas cuando están entre gente.
Soy todos los lugares que en mi vida he amado.
Soy la mujer que más he detestado
y ese perfume que me hirió una noche
con los decretos de un destino incierto.
Soy las sombras que entraban en un coche,
la luminosidad de un puerto,
los secretos abrazos, ocultos en los ojos.
Soy de los celos, el cuchillo,
y los dolores con heridas, rojos.
De las miradas ávidas y largas soy el brillo.
Soy la voz que escuché detrás de las persianas,
la luz, el aire sobre las lambercianas.
Soy todas las palabras que adoré
en los labios y libros que admiré.
Soy el lebrel que huyó en la lejanía,
la rama solitaria entre las ramas.
Soy la felicidad de un día,
el rumor de las llamas.
Soy la pobreza de los pies desnudos,
con niños que se alejan, mudos.
Soy lo que no me han dicho y he sabido.
¡Ah, quise yo que todo fuera mío!
Soy todo lo que ya he perdido.
Mas todo es inasible como el viento y el río,
como las flores de oro en los veranos
que mueren en las manos.
Soy todo, pero nada es mío,
ni el dolor, ni la dicha, ni el espanto,
ni las palabras de mi canto.
sábado, 29 de noviembre de 2025
"Los responsables de ChatGPT culpan a un adolescente de su suicidio por hacer un “mal uso” de la IA". Raúl Limón, El País
 |
| Adam Raine, en una imagen publicada por la familia |
viernes, 28 de noviembre de 2025
"LA TUMBA". Un cuento de Guy de Maupassant
jueves, 27 de noviembre de 2025
"SIN NOVEDA EN EL FRENTE". Erich María Remarque (2022), Barcelona, Edhasa
miércoles, 26 de noviembre de 2025
"ENVÍO". Un poema de la poeta puertorriqueña Rosario Ferré seleccionado y comentado por Andrea Villarrubia Delgado
ENVÍO
a mi madre, y a la estatua de mi madre.
a mis tías, y a sus modales exquisitos.
a Marta, así como también María,
porque supo escoger la mejor parte.
A Francesca, la inmortal, porque desde su infierno insiste
en cantarle al amor y a la agonía,
a Catalina, que deslaza sobre el agua
las obscenidades más prístinas de su éxtasis
únicamente cuando silba el hacha
a Rosario, y a la sombra de Rosario,
a las erinias y a las furias que entablaron
junto a su cuna el duelo y la porfía,
a todas las que juntas accedieron
a lo que también consentí,
dedico el cumplimiento de estos versos:
porque canto.
porque coso y brillo y limpio y aún me duelen
los huesos musicales de mi alma.
porque lloro y exprimo en una copa
el jugo natural de mi experiencia,
me declaro hoy enemiga de ese exánime
golpe de mi mano airada,
con que vengo mi desdicha y mi destino,
porque amo,
porque vivo y soy mujer, y no me animo
a amordazar sin compasión a mi conciencia;
porque río y cumplo y plancho entre nosotras
los más mínimos dobleces de mi caos,
me declaro hoy a favor del gozo y de la gloria.
ROSARIO FERRÉ
lunes, 24 de noviembre de 2025
"ALGUNAS COSAS QUE HE APRENDIDO EN DIEZ AÑOS DE MATERNIDAD". Ana Requena Aguilar, elDiario.es
domingo, 23 de noviembre de 2025
"UNA CARTA, UNA FLOR Y UN MONTÓN DE GATITOS". Un cuento escrito por Gabriela Damián Miravete para La tierra que nos sueña (Heredad, 2025). Acompañada por Edith Herrera Martínez y Emanuela Borzacchiello.
sábado, 22 de noviembre de 2025
"TE QUIERO A LAS DIEZ DE LA MAÑANA". Un poema (prosa poética) de Jaime Sabines
viernes, 21 de noviembre de 2025
HAN KANG: «ESCRIBIR ES ENVIAR AL LECTOR UNA CORRIENTE ELÉCTRICA». (Entrevista) Xavi Ayén, Ethic 18 NOV 2025
 |
| Han Kang, Premio Nóbel de Literatura |
jueves, 20 de noviembre de 2025
"¡DILES QUE NO ME MATEN!". Un cuento de Juan Rulfo
miércoles, 19 de noviembre de 2025
"BLUES DEL AMO". Un poema de Antonio Gamoneda seleccionado y comentado por Andrea Villarrubia Delgado
‘Blues castellano’ es un libro fundamental en la obra del poeta leonés Antonio Gamoneda. El título del libro nos remite a los ritmos afroamericanos nacidos en el Sur de Estados Unidos a principios del siglo XX. En sus orígenes, el blues parte de la tradición de la canción popular, canciones espirituales o relacionadas con los trabajos del campo. En un sentido amplio, la palabra blues significa tristeza o amargura, sentimientos que se reflejan en letras que dan cuenta de las duras condiciones de vida, los amores imposibles o la explotación y humillación en el trabajo. El libro de Antonio Gamoneda fue escrito entre los años 1961-1966, aunque no se publicó hasta 1982. El libro se abre con la cita de Simone Weil que dice “La desgracia de los otros entró en mi carne”, una cita acorde con el poema que hoy comparto. Para Gamoneda, la queja del blues también podía reflejar las condiciones de vida de los duros años de la dictadura franquista. (Andrea Villarrubia Delgado)
BLUES DEL AMO
Va a hacer diecinueve años
que trabajo para un amo.
Hace diecinueve años que me da la comida
y todavía no he visto su rostro.
No he visto al amo en diecinueve años
pero todos los días yo me miro a mí mismo
y voy sabiendo poco a poco
cómo es el rostro de mi amo.
Va a hacer diecinueve años
que salgo de mi casa y hace frío
y luego entro en la suya y me pone una luz
amarilla encima de la cabeza
y todo el día escribo dieciséis
y mil y dos y ya no puedo más.
Y luego salgo al aire y es de noche
y vuelvo a casa y no puedo vivir.
Cuando vea a mi amo le preguntaré
lo que son mil y dieciséis
y por qué me pone una luz encima de la cabeza.
Cuando esté un día delante de mi amo,
veré su rostro, miraré en su rostro
hasta borrarlo de él y de mí mismo.
lunes, 17 de noviembre de 2025
"Cómo el consumo precoz de porno afecta a la sexualización de chicos y chicas". Jose Daniel Rueda Estrada y Mario Ramírez Díaz, Universitat Oberta de CatalunyaThe conversartion
-
El cuento transcurre en un espacio acotado, un hotel al que suelen concurrir viajantes de comercio. Un lugar de tránsito. Todo hace pensa...
-
Llegaban por bandadas las torcazas a la hacienda y el ruido de sus alas azotaba el techo de calamina. En cambio las calandrias llegaban s...
-
Saltó la barda de su casa. Detrás del solar de doña Luz estaba la calle; la otra calle, con sus piedras untadas de sol, que se hacían musica...
-
MIS HIJOS ME TRAEN FLORES DE PLÁSTICO Os enseñé muy pocas cosas. (Se hacen proyectos..., se imagina..., se sueña... La realidad es difer...
-
DESCARGAR ÁLBUM ILUSTRADO DESCARGAR VERSIÓN CON LENGUA DE SEÑAS DE ARGENTINA