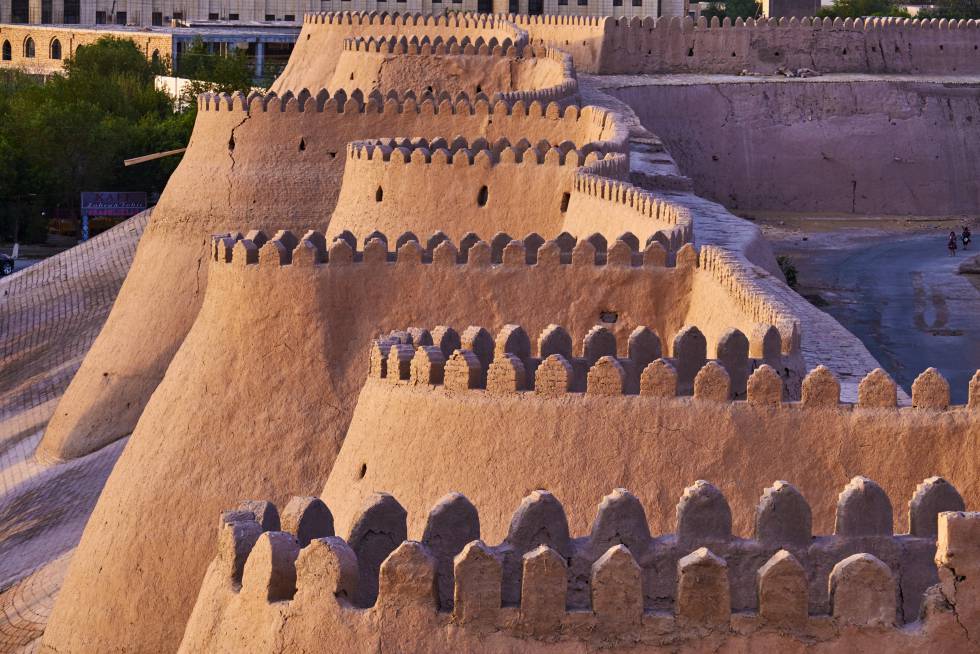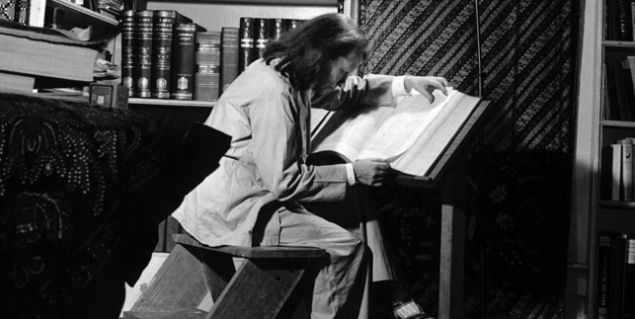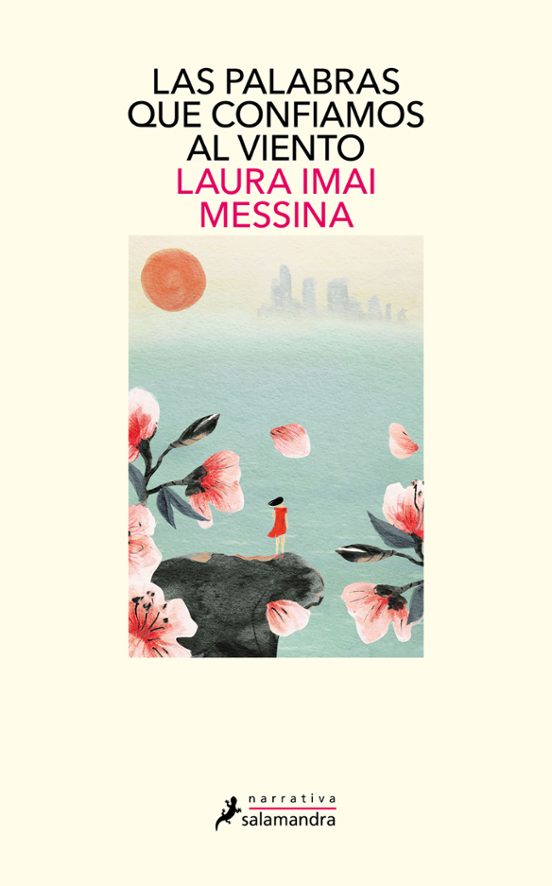La habréis escuchado muchas veces en la voz de Pablo Milanés, pero antes que canción fue poema, un hermoso poema de José Martí, uno de los escritores más originales en lengua española. Hijo de españoles, nació en 1853 en la Habana, cuando Cuba todavía era colonia española. Fue escritor, diplomático, ensayista y luchador por la independencia de Cuba. Murió en combate con soldados españoles en 1895. Su obra poética está entrelazada con la suerte de su país y con los problemas de su tiempo. Siempre dijo que la poesía debía hundir sus raíces en la tierra y estar al servicio de la libertad. ‘Yo soy un hombre sincero’, el poema que hoy comparto, es un reflejo de ese pensamiento. Pertenece a uno de sus libros más representativos ‘Versos sencillos’. (Andrea Villarrubia Delgado)
Yo soy un hombre sincero
de donde crece la palma,
y antes de morirme quiero
echar mis versos del alma.
Yo vengo de todas partes
y hacia todas partes voy:
arte soy entre las artes,
en los montes, montes soy.
Yo sé los nombres extraños
de las yerbas y las flores,
y de mortales engaños
y de sublimes dolores.
Yo he visto en la noche oscura
llover sobre mi cabeza
los rayos de lumbre pura
de la divina belleza.
Alas nacer vi en los hombros
de las mujeres hermosas:
y salir de los escombros
volando las mariposas.
He visto vivir a un hombre
con el puñal al costado,
sin decir jamás el nombre
de aquella que lo ha matado.
Rápida, como un reflejo,
dos veces vi el alma, dos:
cuando murió el pobre viejo,
cuando ella me dijo adiós.
Temblé una vez, —en la reja,
a la entrada de la viña,—
cuando la bárbara abeja
picó en la frente a mi niña.
Gocé una vez, de tal suerte
que gocé cual nunca: —cuando
la sentencia de mi muerte
leyó el alcaide llorando.
Oigo un suspiro, a través
de las tierras y la mar,
y no es un suspiro, —es
que mi hijo va a despertar.
Si dicen que del joyero
tome la joya mejor,
tomo a un amigo sincero
y pongo a un lado el amor.
Yo he visto al águila herida
volar al azul sereno,
y morir en su guarida
la víbora del veneno.
Yo sé bien que cuando el mundo
cede, lívido, al descanso,
sobre el silencio profundo
murmura el arroyo manso.
Yo he puesto la mano osada,
de horror y júbilo yerta,
sobre la estrella apagada
que cayó sobre mi puerta.
Oculto en mi pecho bravo
la pena que me lo hiere:
el hijo de un pueblo esclavo
vive por él, calla y muere.
Todo es hermoso y constante,
todo es música y razón,
y todo, como el diamante,
antes que luz es carbón.
Yo sé que el necio se entierra
con gran lujo y con gran llanto, —
y que no hay fruta en la tierra
como la del camposanto.
Callo, y entiendo, y me quito
la pompa del rimador:
cuelgo de un árbol marchito
mi muceta de doctor.
JOSÉ MARTÍ