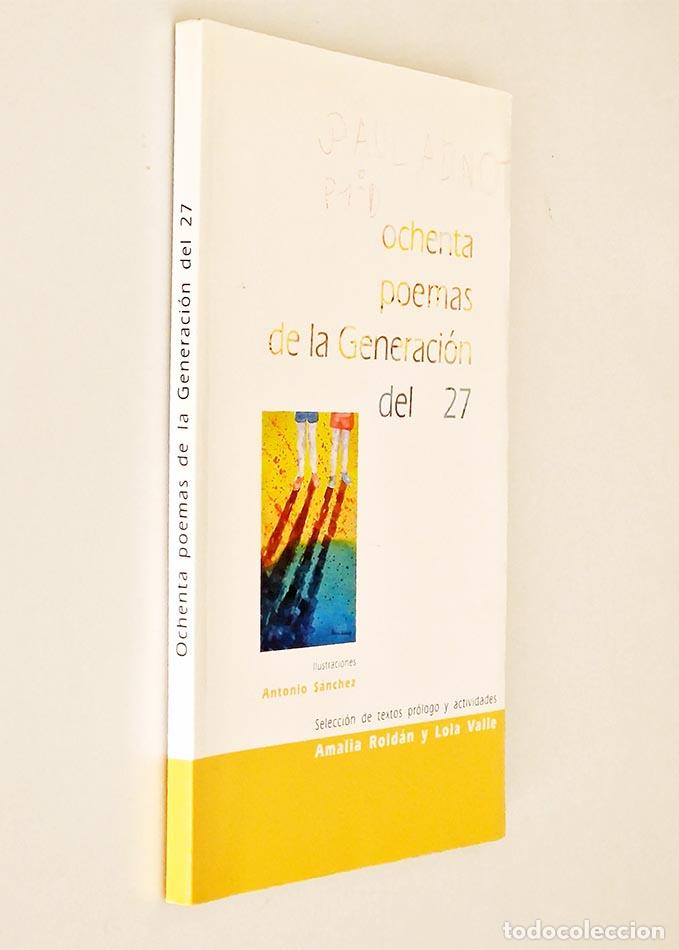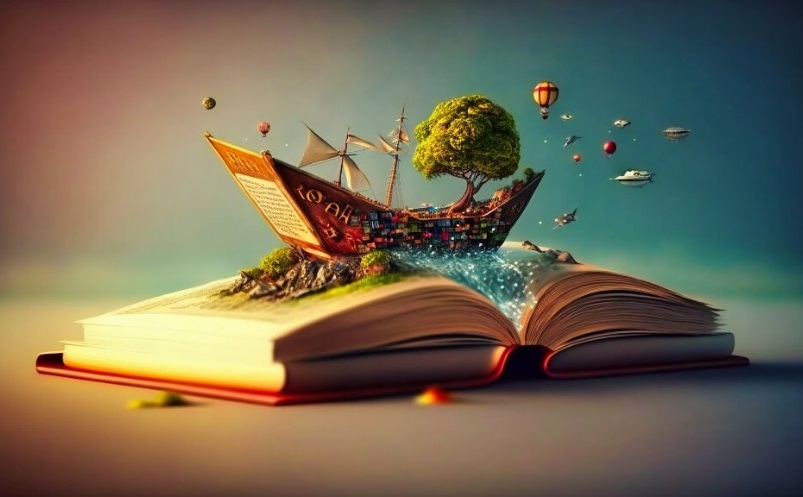-"No es posible crecer en la intolerancia. El educador coherentemente progresista sabe que estar demasiado seguro de sus certezas puede conducirlo a considerar que fuera de ellas no hay salvación. El intolerante es autoritario y mesiánico. Por eso mismo en nada ayuda al desarrollo de la democracia." (Paulo Freire). - "Las razones no se transmiten, se engendran, por cooperación, en el diálogo." (Antonio Machado). - “La ética no se dice, la ética se muestra”. (Wittgenstein)
domingo, 30 de junio de 2024
sábado, 29 de junio de 2024
"ANNABEL LEE". Un poema de Edgar Allan Poe

ANNABEL LEE
Hace muchos, muchos años,
en un reino junto al mar,
vivió una doncella, que puede que conozcáis,
de nombre Annabel Lee;
y esta doncella no con otra idea vivía
que amar y que yo la amara.
Era una niña y un niño yo era,
en este reino junto al mar,
nos amábamos con un amor mayor que el Amor
yo y mi Annabel Lee,
con un amor que los serafines alados del Cielo
codiciaban, de ella y de mí.
Y esta fue la causa por que, hace tiempo,
en este reino junto al mar,
de nocturna nube se levantara un viento
que estremeció a mi Annabel Lee;
de modo que sus parientes nobles se congregaron
y la arrancaron de mí,y la confinaron en un sepulcro
en este reino junto al mar.
Los ángeles, ni la mitad de felices en el Cielo,
seguían envidiándonos, a ella y a mí;
¡sí!, esa fue la causa (como cualquiera sabe,
en este reino junto al mar)
por que un viento se levantara de la nube, estremeciera
y matara a mi Annabel Lee.
Mas como nuestro amor era, con mucho, más fuerte que el amor
de aquellos que mayores que nosotros eran,
de los muchos que más juiciosos que nosotros eran,
ni los ángeles, arriba, en el Cielo,
ni los demonios, abajo, en el mar,
podrán nunca desligar mi alma del alma
de la hermosa Annabel Lee;
porque la luna nunca fulge sin evocarme sueños
de la hermosa Annabel Lee;ni las estrellas nacen sino para que vea brillo en los ojos
de la hermosa Annabel Lee;
de modo que, durante la marea nocturna, reposo al lado
-de mi amada, mi amada, mi vida y mi esposa-
de su sepulcro junto al mar,
de su tumba junto a la riba del mar.
viernes, 28 de junio de 2024
"La pobreza y la humildad llevan al cielo". Un cuento de los Hermanos Grimm.
miércoles, 26 de junio de 2024
"DESPLAZAR LA LUNA: MI NOCHE EN EL MUSEO DE LA ACRÓPOLIS". Un libro de Andrea Marcolongo
martes, 25 de junio de 2024
"LA PREGUNTA POR LA REALIDAD". Gustavo Martín Garzo (El País 15 MAR 2015)
lunes, 24 de junio de 2024
Los que abandonan Omelas. Un cuento de Úrsula K. Le Guin.
"A MATILDE (NALDA), LUCHADORA ANTIFRANQUISTA". Un poema de Miguel Hernández
En la tierra castellana
el castellano caía
con la voz llena de España
y la muerte de alegría.Para conseguir la libertad de sus hermanos
caen en los barbechos los más nobles castellanos.No veré perdida España porque mi sangre no quiere.
El fascismo de Alemania
junto a las encinas muere.Para hacer cenizas la ambición de los tiranos
caen en las trincheras los más nobles castellanos.Españoles de Castilla
y castellanos de España
un fusil a cada mano
y a cada día una hazaña.Voy a combatir al alemán que nos da guerra
hasta conquistar los horizontes de mi tierra.
domingo, 23 de junio de 2024
"LA HIJA DE MARX". Una novela erótica a histórica de Clara Obligado
"LA AVENTURA DE UN SOLDADO". Un cuento/relato corto de Italo Calvino (Amores difíciles)
sábado, 22 de junio de 2024
"LEER". Un artículo de Rosa Montero. El País 16 JUN 2024
viernes, 21 de junio de 2024
"LA PASIÓN DE LOS POETAS. LA HISTORIA DE LOS POEMAS DE AMOR". Jorge Boccanera
"MASA". Un poema del poeta peruano César Vallejo.
y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre
y le dijo: "¡No mueras, te amo tanto!"
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.
Se le acercaron dos y repitiéronle:
"¡No nos dejes! ¡Valor! ¡Vuelve a la vida!"
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.
Acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos mil,
clamando: "¡Tanto amor y no poder nada contra la muerte!"
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.
Le rodearon millones de individuos,
con un ruego común: "¡Quédate hermano!"
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.
Entonces, todos los hombres de la tierra
le rodearon: les vio el cadáver triste, emocionado;
incorporóse lentamente,
abrazó al primer hombre; echóse a andar...
jueves, 20 de junio de 2024
"TERTULIAS LITERARIAS DIALÓGICAS EN PEÑASCAL-BOLUETA DURANTE EL CURSO 2023-2024"
Los temas que hemos tratado han sido los siguientes:
- Cambio climático
- Igualdad de género
- Desigualdad.
- Enamorarse
- Escuela-Educación
- In-Comunicación
- Redes Sociales
- Salud Mental
- Tecnología-Inteligencia artificial
"LA VERDAD SOBRE SANCHO PANZA". Un cuento de Franz Kafka
"LA HIJA DE MARX". Una novela erótica de Clara Obligado
miércoles, 19 de junio de 2024
"HAY COSAS DEMASIADO PURAS...". Un poema de Pere Qart
Hay cosas demasiado puras
para ser dichas
o simplemente pensadas.
Pero los poetas,
incontinentes, verbosos,
osan inquietar las zonas inefables
con escogidas palabras
al fin y al cabo estúpidas.
Y aún pretendenser los trujamanes
de la musa inservible
o de algún dios,
sobrante como todos.
¿O exprimen de sí mismos
quizá celestes zumos?
Menos mal que escasean los espejos,
ya que los poetas, en efecto,
son harto ridículos
en su jactancia.
Más valdría callar,que todos callásemos.Y entonces aprestar las grandes orejasy aprender algode los lamentos, los zumbidos,del cántico de la vida;de los entrañados latidosy los admirables ─pese a todo─silencios animalesdel hombre,casi imposible probatura.
martes, 18 de junio de 2024
"UN ARTISTA DEL HAMBRE". Un cuento de Franz Kafka
lunes, 17 de junio de 2024
"ENAMORADA". Un poema de Alejandra Pizarnik
Ante la lúgubre manía de vivir
esta recóndita humorada de vivir
te arrastra Alejandra no lo niegues.
hoy te miraste en el espejo
y te fuiste triste estabas sola
y la luz rugía el aire cantaba
pero tu amado no volvió
enviarás mensajes sonreirás
tremolarás tus manos así volverá
tu amado tan amado
oyes la demente sirena que lo robó
el barco con barbas de espuma
donde murieron las risas
recuerdas el último abrazo
oh nada de angustias
ríe en el pañuelo llora a carcajadas
pero cierra las puertas de tu rostro
para que no digan luego
que aquella mujer enamorada fuiste tú
te remuerden los días
te culpan las noches
te duele la vida tanto, tanto
desesperada ¿adónde vas?
desesperada ¡nada más!
domingo, 16 de junio de 2024
"UN APÓLOGO". Un cuanto de J. M. Machado de Assis | Brasil
—Y bien, señor hilo, ¿no se da cuenta que esta distinguida costurera sólo se interesa por mí? Soy yo la que va de aquí para allá en sus dedos, pegadita a ellos, perforando hacia abajo y hacia arriba…
El hilo no respondía nada; iba andando. Cada orificio abierto por la aguja era llenado en seguida por él, silencioso y activo, como quien sabe lo que hace, y no está dispuesto a oír palabras insensatas. La aguja, viendo que no le respondía, también calló y prosiguió su camino. Y era todo silencio en la salita de costura; no se oía más que el plicplic- plicplic de la aguja en la tela. Cuando ya caía al sol, la costurera dobló la prenda hasta el otro día; prosiguió en esa su tarea y aun en el siguiente, hasta que el cuarto día terminó su obra y aguardó la velada del baile.
Llegó esa noche, y la baronesa se preparó. La costurera, que la ayudó a vestirse, llevaba la aguja prendida a su pechera, por si hacía falta dar algún punto. Y mientras terminaba el vestido de la bella dama, tirando de un lado y de otro, recogiendo de aquí o de allá, alisando, abotonando, abrochando… el hilo, para mofarse de la aguja, le preguntó:
—Y bien, dígame ahora quién irá al baile en el cuerpo de la baronesa, haciendo parte del vestido y de la elegancia. ¿Quién va a bailar con ministros y diplomáticos, mientras usted vuelve al costurero antes de terminar en la cesta de mimbre de las mucamas?
Parece que la aguja no dijo nada; pero un alfiler, de cabeza grande y no menor experiencia, le susurró a la pobre aguja:
—Espero que hayas aprendido, tonta. Te cansas abriéndole camino a él y es él quien se va a gozar la vida, mientras tú terminas ahí, en el costurero. Haz como yo, que no le abro camino a nadie. Donde me clavan, ahí me quedo.
FIN
sábado, 15 de junio de 2024
"PRESENCIA". Un poema de José Emiliio Pacheco dedicado a Rosario Castellanos
sino esta llave ilesa de agonía,
estas pocas palabras con que el día,
dejó cenizas de su sombra fiera?
¿Qué va a quedar de mí cuando me hiera
esa daga final? Acaso mía
será la noche fúnebre y vacía
que vuelva a ser de pronto primavera.
No quedará el trabajo, ni la pena
de creer y de amar. El tiempo abierto, semejante a los mares y al desierto,
ha de borrar de la confusa arena
todo lo que me salva o encadena.
Más si alguien vive yo estaré despierto.
"BUITRES". Un cuento de Franz Kafka
viernes, 14 de junio de 2024
"Y TÚ NO REGRESASTE". Un libro de Marceline Loridan-Ivens, Barcelona, Salamandra (2015)
jueves, 13 de junio de 2024
"REIVINDICACIÓN DE LA MUJER DESEANTE: CÓMO LAS ESCRITORAS ESTÁN CAMBIANDO LA MIRADA SOBRE EL SEXO". María Ovelar. El País 26 MAY 2024
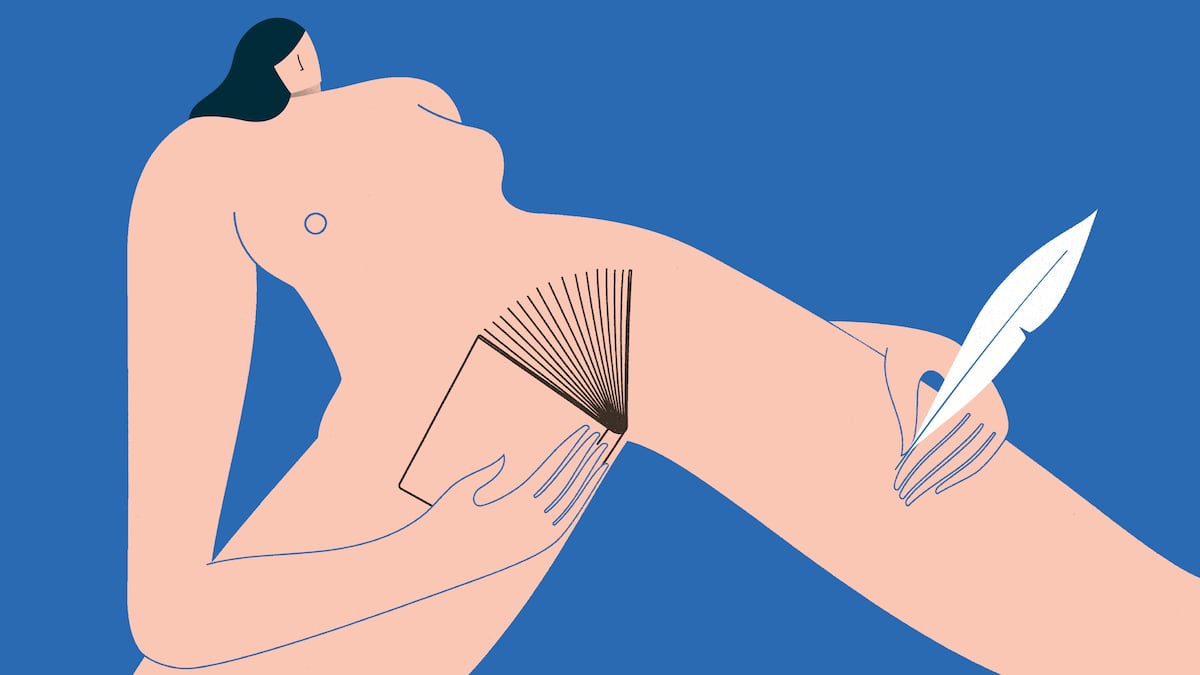 |
| Juarez Casanova |
"LOS PERROS Y LOS LOBOS". Irene Némirovsky
miércoles, 12 de junio de 2024
"EL REGISTRO". Un cuento del chileno Baldomero Lillo
martes, 11 de junio de 2024
Ochenta poemas de la Generación del 27 para leer desde los seis años o antes.
domingo, 9 de junio de 2024
"SESIONES DE BIBLIOTECA HUMANA EN LA PRISIÓN DE ZABALLA (ÁLAVA/ARABA) ORGANIZADAS POR LOS MIEMBROS DE LA TERTULIA LITERARIA DIALÓGICA DE LA PRISIÓN
“Biblioteca humana” o “Biblioteca viviente” es un concepto relativamente nuevo que da nombre a una práctica orientada a:
- Fomentar el conocimiento y la comprensión mutua
- Promover el diálogo y la interacción
- Reducir prejuicios
"LA COLONIA PENITENCIARIA". Un cuento genial del no menos genial Franz Kafka
sábado, 8 de junio de 2024
"LETANÍA DE MIS DEFECTOS". Un poema de Pita Amor recitado por Amaro Garrido
Soy vanidosa, déspota, blasfema;
soberbia, altiva, ingrata, desdeñosa;
pero conservo aún la tez de rosa.
La lumbre del infierno a mi me quema.Es de cristal cortado mi sistema.
Soy ególatra, fría, tumultuosa.
Me quiebro como frágil mariposa.
Yo misma he construido mi anatema.
Soy perversa, malvada, vengativa.
Es prestada mi sangre y fugitiva.
Mis pensamientos son muy taciturnos.
Mis sueños de pecado son nocturnos.Soy histérica, loca, desquiciada;
pero a la eternidad ya sentenciada.
Soy perversa, malvada, vengativa.
Es prestada mi sangre y fugitivaMis pensamientos son muy taciturnos
Mis sueños de pecado son nocturnos
Soy histérica, loca, desquiciada
¡Pero a la eternidad ya sentenciada!
"PUTAS LLORANDO". Un cuento de Eduardo Halfon
viernes, 7 de junio de 2024
"UN LUGAR DONDE VIVIR". Gustavo Martín Garzo (El País 11 JUN 2012)
"LUZ Y SILENCIO". Un poema de José Emilio Pacheco
Todo lo que has perdido, me dijeron, es tuyo.
Y ninguna memoria recordaba que es cierto.
Todo lo que destruyes, afirmaron, te hiere.
Traza una cicatriz que no lava el olvido.
Todo lo que has amado, sentenciaron, ha muerto.
No quedó ni la sombra, se acabó para siempre.
Todo lo que creíste, repitieron, es falso.
Se hundieron las palabras con que empezó tu tiempo.
Todo lo que has perdido, concluyeron, es tuyo.
Y una luz fugitiva anegará el silencio.
-
El cuento transcurre en un espacio acotado, un hotel al que suelen concurrir viajantes de comercio. Un lugar de tránsito. Todo hace pensa...
-
Llegaban por bandadas las torcazas a la hacienda y el ruido de sus alas azotaba el techo de calamina. En cambio las calandrias llegaban s...
-
¡Qué frío tan atroz! Caía la nieve, y la noche se venía encima. Era el día de Nochebuena. En medio del frío y de la oscuridad, una pobre ...
-
Saltó la barda de su casa. Detrás del solar de doña Luz estaba la calle; la otra calle, con sus piedras untadas de sol, que se hacían musica...
-
MIS HIJOS ME TRAEN FLORES DE PLÁSTICO Os enseñé muy pocas cosas. (Se hacen proyectos..., se imagina..., se sueña... La realidad es difer...