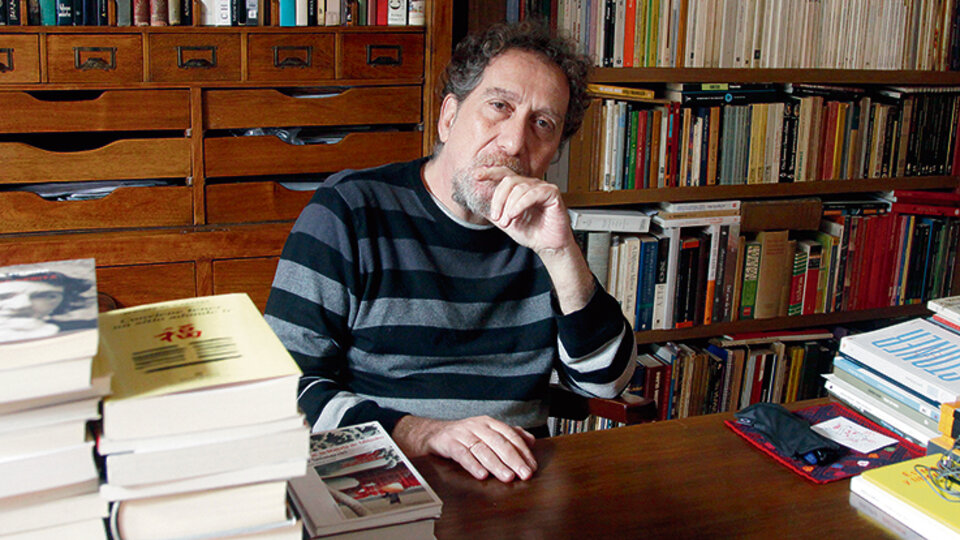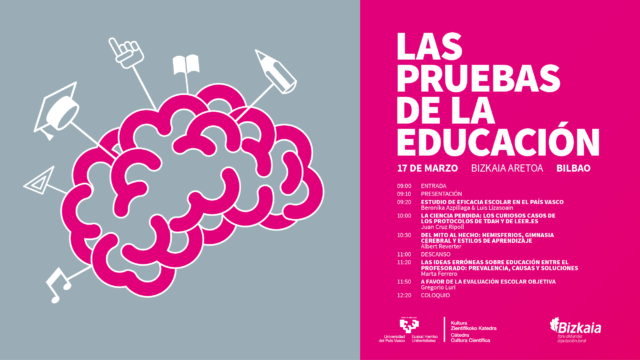Independientemente de quién gestione la educación en cada comunidad autónoma, la presión ejercida a través de la opinión pública, los alumnos ideologizados, influidos por familias reaccionarias y el contenido de redes sociales, y la presión de los partidos filofascistas hacen pensar que el tiempo que espera al personal docente será duro
No es un ejercicio retórico el que planteo. El profesorado, sobre todo de izquierdas, incluso aquel que sin sentirse de izquierdas cree en el respeto de los derechos humanos y se dedica solamente a enseñar lo que tiene que enseñar, está en peligro porque es uno de los principales objetivos de la contrarrevolución reaccionaria en la que nos vemos inmersos.
El vicepresidente de los EEUU, J.D. Vance, no disimuló al plantear sus objetivos cuando en una conferencia de los conservadores a nivel internacional lo expresó sin paños calientes: “Los profesores son nuestros enemigos”. El discurso versaba sobre cómo a su parecer en la academia predominaban las ideas liberales y progresistas que habría que combatir, y como ahora está haciendo Donald Trump, perseguirlas. Ha comenzado por los funcionarios de justicia que le juzgaron, pero no va a parar.
El nuevo macartismo que está llevando a cabo Donald Trump contra todo aquel que identifique con un fantasma llamado “woke”, que no es más que una manera de etiquetar a quien crea en la diversidad, la igualdad y la justicia social, tiene como objetivo una purga ideológica que le permita homogeneizar las administraciones para llevar a cabo su plan de desdemocratización. En ese plan la educación ocupa un lugar preeminente y para ello el profesorado es su primer dique a tumbar. No tardaremos en ver cómo esas persecuciones pasan de los discursos a los hechos instaurando el miedo y la autocensura para que a nadie se le ocurra enseñar valores de respeto al prójimo y que se le ocurra sancionar a estudiantes que insulten de manera homófoba o inculquen que las personas trans tienen derecho a existir y que su vida importa.
El fascismo nunca ha desaparecido, simplemente adopta máscaras que le permiten adaptarse a su tiempo y conseguir con sus nuevos ropajes introducirse en las mentes de quienes rechazarían sus formas antiguas. Pero las nuevas formas no cambian sus maneras de proceder y siempre elige los mismos objetivos, las mismas herramientas y el mismo modo de operar contra la alteridad y contra aquellos que señala como enemigos. Para lograr todos sus fines es imprescindible acotar la disidencia desde sus orígenes y por eso siempre la educación se encuentra entre sus obsesiones. No hay expresión nueva del fascismo que no señale al profesorado como un elemento a disciplinar.
En España es conocida la obsesión con lo que los fascistas llaman ideología de género, que según su enferma consideración es utilizada para adoctrinar a menores. El pin parental fue la clave de bóveda del principio de actuación de nuestros fascistas patrios para señalar que el profesorado estaba en cuestión y que era preciso establecer una tutela parental sobre el trabajo de los docentes para decirles qué pueden hacer y qué es inaceptable. Lógicamente esas campañas de acoso y derribo contra los docentes tienen concreciones aunque no sean capaces de llevar a cabo hasta el extremo sus políticas. Los alumnos se empapan de lo que ocurre y cualquier elemento que puedan usar para cuestionar la autoridad del profesorado lo usarán en su beneficio generando una sensación de incomodidad permanente en el personal docente que les llevará a la autocensura para no tener problemas en su desempeño laboral.
No va a mejorar la situación. Independientemente de quién gestione administrativamente la educación en cada comunidad autónoma, la presión ejercida a través de la opinión pública, los alumnos ideologizados, influidos por familias reaccionarias y el contenido de redes sociales, y la presión de los partidos filofascistas hacen pensar que el tiempo que espera al personal docente será duro. No podrán defenderse solos y necesitarán que quienes creen que la educación pública es el único camino efectivo para la libertad del individuo se sitúen a su lado y ejerzan sin miedo y con coraje de escudo contra quienes se fajan en solitario para defender desde la base nuestra democracia y los derechos humanos más elementales. Defender hoy al profesor de tus criaturas es asegurar que en el futuro sean independientes y libres, a salvo del odio y la discriminación.