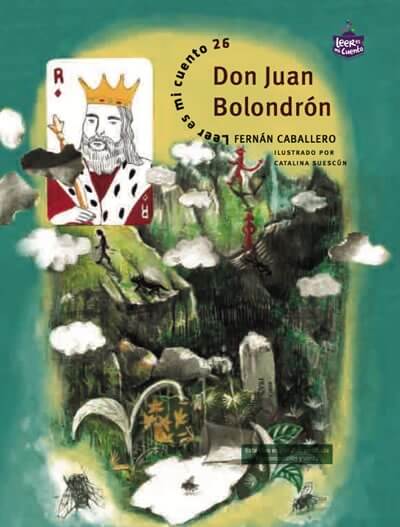Cuando se habla de lectura e infancia, de inmediato se piensa en los profesores. Es a ellos a quienes la sociedad ha encomendado la tarea de enseñar a los niños a leer y escribir, y parece razonable que la responsabilidad del éxito o el fracaso de ese aprendizaje recaiga en gran medida sobre ellos. La comunidad en su conjunto no puede asumir todos los aprendizajes que los niños requieren, por lo que delegan esa misión en profesionales especializados. Los docentes constituyen la base de esa tarea.
Pero, aun siendo cierta esa responsabilidad, es preciso hacer, a la luz de los conocimientos actuales, algunas observaciones.
Leer no es una competencia que sirva solo para la escuela ni que solo se adquiera en la escuela. Aprendemos a leer y escribir para participar en el mundo social y, a la vez, para el puro disfrute personal. Y ese aprendizaje no lo iniciamos ni lo desarrollamos exclusivamente en la escuela. Fue así en tiempos remotos, cuando las escuelas eran uno de los escasos lugares donde era posible superar el analfabetismo. Pero hoy ya no se puede pensar en esos términos. Los reclamos y los estímulos presentes en los espacios públicos, sea una calle o sea un centro comercial, son incesantes. Y son escasísimos los hogares donde no se realizan prácticas, por limitadas que sean, de lectura o escritura. Es incongruente pensar, por lo tanto, que el aprendizaje y el ejercicio de la lectura y la escritura están limitados a las aulas. Basta observar el comportamiento de un niño ante los textos sociales, desde los carteles a las etiquetas o los letreros, para darse cuenta de ello.
Así pues, tengan o no conciencia de ello, lo asuman o no, padres o hermanos mayores actúan también como modelos y guías de cualquier niño que comienza a interesarse por la lectura y la escritura. Y ello, por razones obvias: ese aprendizaje comienza de modo espontáneo desde el mismo momento en que un niño ve a otras personas leer y escribir. ¿Quiere ello decir que la familia tiene la obligación de enseñar a leer y escribir? No. Esa constatación plantea, simplemente, que un niño curioso se incorporará inevitablemente y con naturalidad a las prácticas letradas que vea en su entorno social y familiar, de modo que los miembros de su familia aparecen como sus primeros e ineludibles referentes. Además, los niños pasan muchas menos horas en la escuela que fuera de ella, por lo que el ambiente en el que crezca resulta, en ese sentido, determinante. Para lo mejor y lo peor, pues niños que crecen en hogares donde esas prácticas son frágiles o inexistentes van a estar en inferiores condiciones de aprendizaje que aquellos otros donde sean habituales y ponderadas. CONTINUAR LEYENDO